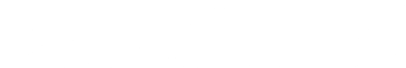El pasado viernes 1 de abril, José Morales Saravia, poeta e investigador que radica en Alemania desde hace más de 30 años, presentó -en el Instituto Raúl Porras Barrenechea- sus más recientes publicaciones (ambas bajo el sello de Paracaídas Editores): Destierros y modernidades. Hölderlin y Landívar y Transilvanos.
El libro ensayístico es una compleja aproximación a la obra poética de los escritores Friedrich Hölderlin (1770-1843) y Rafael Landívar (1731- 1793). El primero fue autor de publicaciones medulares para la literatura universal como Hiperión o el eremita de Grecia, Los himnos de Tubinga o El archipiélago; mientras que el sacerdote jesuita novohispano pasó a la posteridad, en buena medida, gracias a Rusticatio Mexicana, un extenso poema, escrito en hexámetros e inscrito en la tradición de la 'geórgica' (elogio a la vida y el trabajo), que revaloriza la historia y la geografía del por entonces llamado 'Nuevo Mundo'. ¿Qué pueden tener en común un alemán y un novohispano? El exilio y el desarrollo de cosmovisiones que tienen como una de sus piedras angulares la religión.
Morales -egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- actualmente se desempeña como profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt y en la Universidad de Würzburg. Como parte de su labor académica ha desarrollado investigaciones sobre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen, la narrativa de Mario Vargas Llosa y la ensayística de José Carlos Mariátegui.
Paralelamente ha desarrollado una obra poética que se inició con la publicación de Cactáceas (1979) y que tiene en Transilvanos su estación más reciente. En este último poemario, Morales invita al lector a realizar un viaje por la geografía mundial escondiendo tras esa vocación odiseica, una búsqueda trascendental. Antes de su viaje de regreso a Europa, LaMula.pe tuvo la oportunidad de conversar con él.
Tanto en Hölderlin como en Landívar existe la condición del exilio ¿Cómo la asumen cada uno de ellos?
En el caso de Hölderlin tiene que ver no con un exilio netamente físico como es el caso de Landívar, sino con uno trascendental. Él lo expresa en varios poemas muy conocidos como la partida de los dioses. Estos han partido y han dejado el mundo sin su presencia.
En ese momento, el mundo se ha quedado sin ese nivel de la trascendencia. Es lo que se conoce, dentro del proceso de la modernidad, como la secularización. El desencantamiento del mundo es otro de los conceptos que se ha empleado. El mundo se ha desencantado y los dioses se han ido. Hölderlin no quiere aceptar esa realidad y buena parte, sino toda su poesía, es intentar retrabajar la posibilidad del regreso de los dioses. De alguna manera, el mundo según Hölderlin, se va a volver a encantar cuando los dioses regresen. El regreso de los dioses se encuentra muy lejano, probablemente al final de los tiempos. Lo interesante es que él es cristiano, no católico. Si embargo, él no habla de un solo Dios sino habla en términos paganos griegos.
Entonces, esa es la apuesta que él hace en buena parte en su poesía. El rol del poeta es hablar en este momento a los seres humanos. Manifestar a los hombres que los dioses se han ido y que van a volver, pero al irse han dejado unas muestras de su presencia anterior que sirven de testimonio, de constatación de que ellos verdaderamente sí estuvieron antes.
¿Una marca?
Sí. Y esa marca la lexicaliza, la hace visible Hölderlin con la presencia del vino. Ligado al vino y a todos los elementos vegetativos y de la naturaleza, pero especialmente el vino, ligado al Dios del vino en términos griegos que es Dionisio. Este, de alguna manera, a través de su presencia en el espíritu del vino, hace recordar que esta bebida trajo la paz y la concordia cuando los dioses estaban, y que en el momento de la ausencia de los dioses, recuerda justamente esa presencia.
Junto a esto existen también otros elementos, como cierto tipo de plantas o de árboles como la hiedra que también aparece como un atributo de Dionisio y como un elemento de tiempo permanente que hace referencia a los dioses. Al final, regresarán los dioses. Mientras tanto, el poeta tiene la función de estar atento hasta esa llegada. Ese regreso de los dioses se informa a los seres humanos.
¿Una vocación profética?
Tiene algo profético. Hay que informar a los seres humanos de que hay una ausencia y que esa ausencia tal vez, es provechosa, es la Noche Buena, dice. Como la Navidad pero también la Noche Buena de los cultos dionisíacos o los cultos órficos.
En el caso de Landívar es diferente. Él es un jesuita, es decir, católico. Tras la expulsión de esta orden religiosa del Imperio de España [1767] tiene que abandonar a su familia, tiene que abandonar su patria e incluso tiene que renunciar a la propia orden. Se ve obligado a vivir en el exilio.
El poema que él escribe es el intento de trabajar esta experiencia de exilio que vive junto a otros jesuitas, pero él, en este caso, en Italia. Esta recuperación de la tierra perdida es también la recuperación de la historia hispanoamericana perdida y de una naturaleza de la que está alejado.

imagen: paracaídas editores
¿Un paraíso?
Tal vez no en términos paradisíacos, pero digamos sí en términos bienhechores. Habla de las lagunas, de aguas temperadas que parecen hacer rejuvenecer a las personas que se sumergen. Recuerda: ‘Ójalá yo pudiera volver a sumergirme en algunas de estas lagunas’. Una especie de lugar bienaventurado y con una alusión al tema de la fuente de la juventud.
Que es un tema muy presente en aquella época.
Sí. Este es uno de los tratamientos. El otro problema que tiene Landívar y que no tiene Hölderlin es que, al llegar los jesuitas a Europa [luego de ser expulsados], se dan con la sorpresa de que, entre tanto, en los últimos 20 o 30 años se ha desarrollado un movimiento ilustrado, sobre todo en el área de la historias civiles y naturales.
Estamos hablando del siglo XVIII.
Así es. En aquella época, las historias civiles y naturales buscan componer una historia universal, y se le ha otorgado a Hispanoamérica y América Latina un lugar absolutamente denigrado. Buffon, De Pauw, Raynal y Robertson -que son los ilustrados de la época- sostenían que la geografía del nuevo continente estaba todavía en el momento genésico: las aguas no se han retirado. Todo es húmedo. Eso propicia la existencia de muchos mosquitos, todo tipo de insectos tóxicos y funestos. Todo está cubierto de serpientes. Igualmente los seres humanos no han abandonado la edad del primer día.
¿Se les concibe como bárbaros?
Así es. Ellos piensan que están poco desarrollados. Hay que tener en cuenta que los jesuitas, con una cultura barroca que han desarrollado en el siglo XVII, refinadísima, no pueden creer lo que están leyendo; entonces, se ponen a escribir tratados e historias para polemizar contra estos historiadores europeos que tienen una visión, por supuesto, eurocéntrica.
¿Y lo hacen basados en la experiencia que han tenido en el Nuevo Continente? ¿Cómo lo cronistas?
Claro, ellos son todos hispanoamericanos. Bueno ya no son los cronistas, sino son historiadores naturales, civiles. Ese es el género del siglo XVIII. Entonces, qué sucede, los jesuitas con los que vive Landívar, en su asilo en Italia, son, entre otros, el mexicano Francisco Javier Clavijero que escribe una historia antigua de México en la cual no solamente hace una historia natural de los paisajes, la geografía, los animales, las plantas; también llama la atención de cosas que nadie ha descrito. Incluso los grandes geógrafos o botánicos que han descrito lo han hecho mal. Corrigen a Buffon permanentemente: ‘Ese señor no sabe de qué está hablando’, señalan. También presentan la historia civil que no es otra cosa que la historia política.
Los hispanoamericanos piensan que las culturas precolombinas fueron todas grandes civilizaciones y se dedican a contar una historia absolutamente inédita. Persiguen, en la medida de lo posible, una cronología bastante aproximada contando de rey a rey qué hizo cada uno y cuáles fueron los logros de cada gobernante. Entonces, por primera vez, los criollos, los españoles nacidos en Hispanoamérica, vuelven la vista de verdad al pasado precolombino y lo rescatan y lo hacen parte de la historia hispanoamericana. Todo ello en el exilio.
Landívar conoce a estos historiadores. No solo Clavijero también están Juan Ignacio Molina que es un chileno que hace un canto a los araucanos, y muchos otros más, como Juan de Velasco que escribe una historia del reino de Quito. Landívar, en cambio, decide escribir un poema. Él toma la opción estética. Ya no escribe una historia civil, no escribe una historia natural, sino decide escribir un poema, y este, como un texto estético, se ocupa de presentar vivencias, como toda obra de arte. Y escribe también una pequeña, una breve historia natural de la región de donde él procede, Guatemala, y rescata todos los elementos naturales y los elementos geográficos.
Al final, para argumentar contra estos ilustrados eurocentristas que denigran la naturaleza americana, crea un proceso en el cual muestra que la naturaleza americana está santificada desde siempre. O sea, ya no solamente no es bárbara, originaria, llena de serpientes y mosquitos y seres dañinos sino, al contrario, muestra que Dios ha hecho un pacto con la naturaleza americana desde siempre y habla de una cruz que ha surgido en un lugar especial de manera natural que es una prueba de un pacto con Dios. Este ha muerto también por América, por la naturaleza y el hombre americanos. Entonces inscribe en la naturaleza la historia de la redención cristiana. Con ello discute la concepción negativa, peyorativa, de los ilustrados europeos y le otorga un lugar incluso sagrado a la naturaleza americana.
¿Cómo se refleja esta modernidad en Hölderlin y Landívar? ¿En qué se diferencia?
El tema de la modernidad es, justamente, el proceso de secularización. El sujeto reconoce en un momento que está solo, que el mundo trascendental no existe. Ahora es él quien tiene que asumir las acciones. Y esta vivencia solo es posible en la modernidad. Si los dioses se han ido, el ser humano está solo, y ese desencantamiento del mundo es uno de los rasgos que inauguran la modernidad. El sujeto tiene que crear su propio discurso. Crea conocimiento y se plantea el futuro que tiene que construir. En ambos casos existe la vivencia del desencantamiento del mundo, existe la vivencia del exilio.
Con la diferencia que Landívar todavía mantiene la religión.
La mantiene pero Hölderlin también. Solamente que la vivencia del sujeto moderno huérfano- trascendentalmente- la viven los dos. En ese sentido, los dos son modernos. La orfandad trascendental es vivida por los dos en los mismos términos, y ese es el primer rasgo del sujeto moderno: sentirse perdido en el mundo. Cuando hay una relación de armonía y de acuerdo entre el mundo de lo trascendente y del mundo de lo imanente hay que seguir simplemente las leyes y los pactos establecidos entre ambos y el mundo es cíclico. El mundo se repite de manera armoniosa, cuando eso se separa, el mundo puede ser circular pero la visión de la historia es lineal, existe la noción de progreso, la noción de futuro: ‘Yo tengo que hacer el mundo, está en mis manos'. Esa vivencia de la orfandad trascendental aparece en los dos.
Ahora bien, hay que recordar que estamos recién en el siglo XVIII. La verdadera modernidad no empieza, sino se instaura, digamos con toda su noción capitalista, a principios del siglo XIX. Estamos en los albores y en estos ya se ve el gran principio que construye la modernidad: la orfandad trascendental. Ambos intentan darle una solución recurriendo a una filosofía de la historia y también a través de una especie de filosofía de la religión.
¿Cuál sería entonces la gran diferencia entre ambos, Hölderlin y Landívar, en ese aspecto de la asunción de la modernidad?
La diferencia está en otros aspectos. El libro de Landívar tiene muchos otros aspectos en los cuales se escribe, por ejemplo, cómo hay que producir y explotar las minas, cómo hay que tratar el ganado, cuáles son las mejores técnicas, en qué consiste la buena producción del añil.
Una mirada hacia el progreso.
Él de alguna manera ya está siendo un hombre ilustrado que está proponiendo una perspectiva hacia el futuro, está pensando hacia el futuro. Entonces, el aspecto cíclico, el regreso de los dioses, como concebía Hölderlin, no aparece aquí. La concepción religiosa permanece, la naturaleza está santificada pero, por otra parte, en su poema, además de elaborar sus experiencias negativas del exilio, desarrolla un proyecto que mira el futuro en términos casi prácticos, ilustrados.
Una especie de emprendedor.
No, una especie de agricultor. Él utiliza a veces la palabra agricultor o campesino que tiene que desarrollar una actividad económica de producción que, además, incentiva. Él denigra a los herederos de la tradición española de no trabajar y vivir de las rentas. En esto también está su modernidad y hace que este “colonus”[campesino] tenga un descendiente inmediato que es la juventud que va asumir la posta en apropiarse de los tesoros naturales de la naturaleza americana para poder explotarlos y crear una riqueza necesaria para todos. Y esto ya es un proyecto también moderno. Existe la idea de bienestar a base del trabajo que es propia del siglo XVIII. Hölderlin, en cambio no trabaja en esos aspectos.
Hölderlin, en cambio, se inclina por lo estético.
Claro. Él elabora, digamos, el aspecto religioso. Esa es la primera diferencia. La otra es que Hölderlin ,al final, tiene algunos pasajes en los cuales él integra en su historia, en su filosofía de la historia universal, a América. El nuevo continente, las Indias Occidentales, aparecen bajo un proyecto colonizante. Lo interesante es que la palabra colonus aparece también en Landívar, pero no tiene este matiz colonial, sino tiene uno moderno, de producción y creación de riqueza. Un aspecto que a Hölderlin no le interesa. Él se queda en su propia visión, digamos, teológica, filosófica e histórica.
Hablemos ahora de su poemario Transilvanos. En este también podemos apreciar un afán por retratar la naturaleza. Una intención por 'pintar' el paisaje con palabras.
Transilvanos es parte de un gran proyecto que empieza en 1979 con un libro que se llama Cactásias. El proyecto es un gran viaje a través de la naturaleza, pero no es una mera descripción. Se trata de crear una trama, una narración completa, global, hasta el final. En la tercera parte, de la cual ya he publicado algunas cosas se tiene que llegar a un lugar, digamos, mucho más positivo, en el cual el ser humano pueda habitar de manera mucho más sencilla y efectiva.
Hay además una reflexión entre el yo poético y la naturaleza ¿Concibió esta relación desde un inicio?
Sí. Es la forma que tengo de acercarme al tema. Yo trabajo con la naturaleza porque la naturaleza es una especie de utilería, me sirve a mí como medio para ir desarrollando, digamos, mi propio planteamiento. Este libro,Transilvanos, está dividido en cinco acápites. La narración relata entre líneas, el viaje desde las altas montañas donde están las grandes lagunas, en las aguas de las lagunas que se convierten en grandes cascadas y de estas salen los ríos que van camino hacia el mar, antes de llegar hacia el mar se convierten en estuarios, en desembocaduras y llegan, al final, al océano. Esa es la primera parte.
Una vez que han llegado al océano, al cual concibo como un circuito ,en el sentido griego, como un circuito redondo. Los griegos tenían un dios, Okeanos, que como un río, rodeaba la tierra y le daba su unidad. Una vez que se ha llegado al océano se da un giro y se arriba a las tierras del norte donde todo es lluvia y humedad. Todo es frío, hay brumas, garúas, neblinas.
Una vez que se ha llegado a esta tierra del norte septentrional alcanzamos el mundo de los bosques del norte, las grandes coníferas, con hojas siempre verdes. El tema de los siempreverde va aludiendo aquí a la muerte que nunca muere, a lo que está sobre el tiempo. Entonces hablo de los abetos, los abetos son una forma de pino, las piceas son otra forma de pinos, y los cipreses. Estos, lo cipreses, son árboles que se plantan sobre todo en el cementerio.
Una vez que hemos arribado a los árboles del septentrión, del norte, pasamos por encima de los árboles a lo que está después de los árboles, son los transilvanos. La palabra viene de Rumanía, donde está ligada al mito del Conde Drácula, llamado Nosferatu que significa “el que no muere”, es decir, está muerto, pero aún vive. Entonces finalmente llego al tema del fin de la vida que es el tema de todo el libro: el descenso al otro mundo, al mundo de la muerte. Y lo trato a base de plantas siemprevivas que son símbolos de la muerte que sigue viviendo: hederas y vincas son otro tipo de plantas siempreverdes como algunas flores; peganos es, más o menos, algo también similar. A partir de aquí, tenemos que ver con plantas tóxicas. Vilaneras es otra palabra para menciona la mandrágora que es uno de los tubérculos que se empleaba en los ritos satánicos. Ahí hay relación con Satán. Y adelfa es una planta totalmente tóxica. Tomar un poquito puede llevarte a la muerte, es una de las plantas más funestas que existen. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, por ejemplo, el punto número cinco, en Adelfas, yo presento al demonio, pero lo describo como si fuera un sapo pero, en realidad es un personaje, un huésped, un comensal pero también es el anfitrión. Al final, lo identifico con el tiempo: digiere todo para poder seguir existiendo. Como Drácula que tiene que consumir sangre para poder seguir existiendo, es la versión que yo hago dialogando con varias tradiciones.
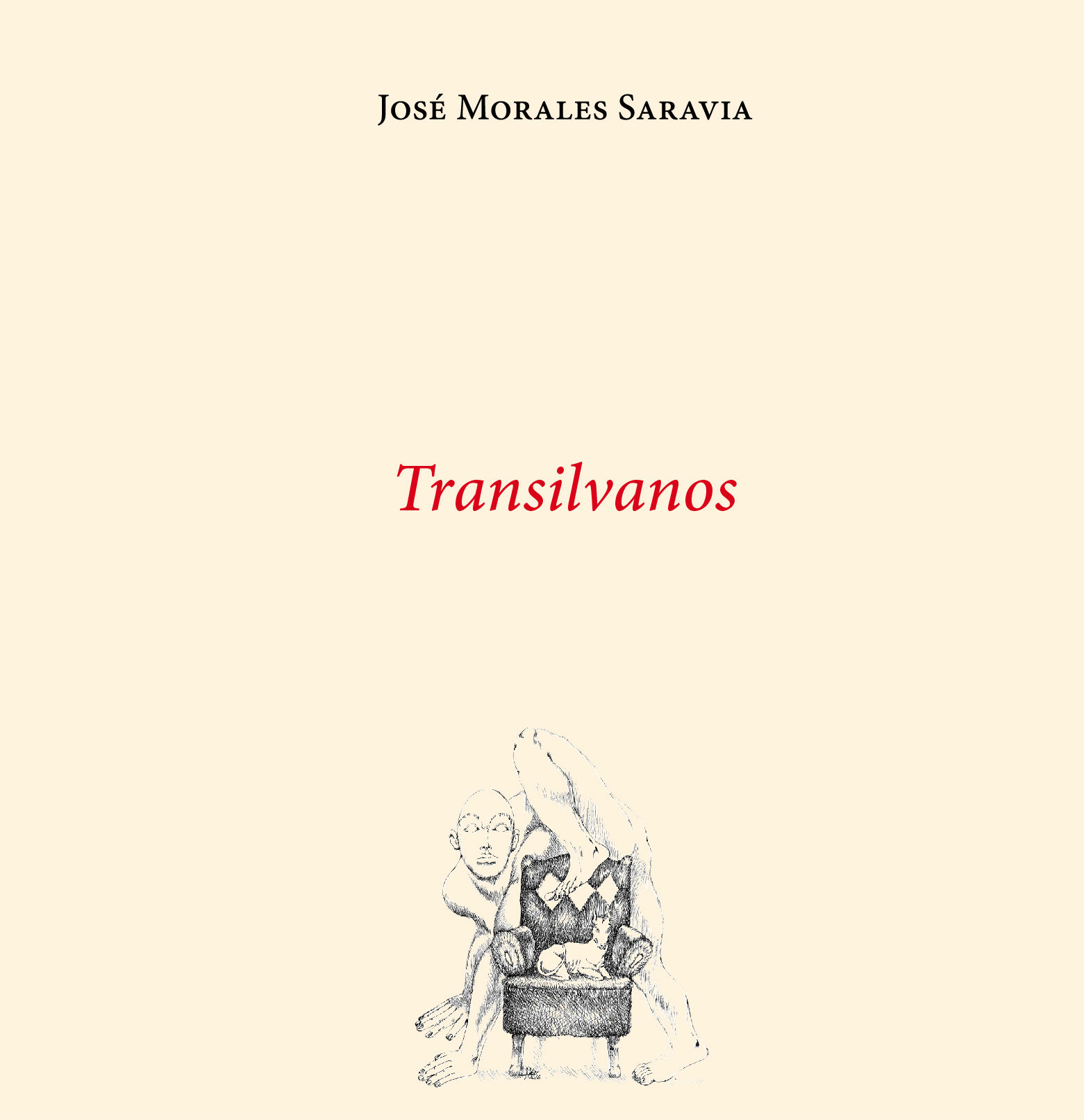
imagen: paracaídas editores
Una vez que hemos llegado hasta a este lugar, entonces sigue la última parte: Ortigas. Esta es justamente todo lo contrario, en el sentido de la planta medicinal, es la urticante que nos produce picazón y nos va llevando al estado de la salud; yo he utilizado esta planta en este sentido y creo 12 círculos de ascenso, ya no de descenso como en la Divina Comedia de Dante. Voy subiendo paulatinamente hasta volver a aparecer en la superficie y encontrarme de nuevo con el océano, meterme de nuevo en el circuito del océano que es la vida. Entonces en ese sentido vuelvo, digamos, a la vida. Se trata de la visita de la otra ciudad. ¿Con qué sentido?¿Con qué finalidad? Como en otros poemas, me pregunto siempre cuál es el lugar donde el hombre puede ser feliz ¿Cuál es la verdadera casa del ser humano? ¿Es el mar? ¿Hay que vivir con los peces? ¿Son los peces para nosotros un ejemplo? Me pregunté si es la muerte la única y verdadera casa del ser humano. Los egipcios decían que sí. Consideran que la vida en ultratumba era la verdadera vida.
Yo, al final, respondo que no. Hago un gran elogio, una mención de que hemos vencido a la muerte y hemos descubierto que la muerte no es nuestra última morada.
Y a la manera de Hölderlin y Landivar también parece haber una sensación de exilio. Y conecto esto con su propia vida. Tengo entendido que usted se fue del país en la década de los Ochenta ¿Cómo ha canalizado la noción del exilio en sus textos?
Bueno, hay dos niveles si usted quiere. La vida privada para mí no es importante en mi poesía. Yo trabajo con patrones, digamos, alegóricos o metafóricos. Creo una trama literaria, arbitraria. Al inicio de todo este proyecto, en el año 1977 o 1978, vivía acá todavía y publiqué mi primer libro. Ya con la publicación de este estaba todo el proyecto trazado. Desde ahí, digamos, existía la noción de exilio. Cactásias, es la constatación de que el mundo está mal hecho. La siguiente parte que engloba estos poemarios, es una gran parte se llama Zancudas, que son las aves de migración. Se trataba de salir, no en términos biográficos, sino en términos de reflexión poética, y reflexión si usted quiere de pensamiento, no sé si filosófica pero de pensamiento. Se trataba de salir a buscar determinados caminos, hacer una trayectoria, hacer como una especie de odisea, un viaje e ir desarrollando dentro de ese viaje la permanente pregunta, tal vez a la manera de Hölderlin: ¿estamos en un momento de penuria? Tenemos que encontrar el lugar donde debemos vivir. Entonces el viaje, justamente, se hace para ir preguntándonos cuál es ese lugar. El yo poético va pasando de lugar en lugar, de elemento en elemento, de ámbito en ámbito para preguntarse cuál es la verdadera casa del ser humano.
Eso ya estaba pensado antes de que me vaya al extranjero, entonces no tiene que ver con mi biografía. Yo no siento que me haya exiliado en Alemania, simplemente yo he ido a trabajar a ese país.
Entiendo. Lo preguntaba porque muchos escritores, al partir al extranjero, tienen la sensación de que 'afuera' podrán encontrar el espacio adecuado para desarrollar su obra.
Bueno en términos poéticos no fue mi caso, Si me hubiera quedado en el Perú hubiera seguido desarrollando mi obra sin problemas. Fue en términos profesionales, yo había estudiado en San Marcos. Luego de terminar mi carrera pensé que tenía que hacer un doctorado y este se hace normalmente fuera. Se me presentaron varias posibilidades. Pensé que ir a Alemania era la más conveniente.
¿Por qué se inclinó por Alemania?
Bueno, hubo varias razones. Estados Unidos en esa época no me interesaba mucho. España y Francia tampoco. Sí me interesaba entrar en contacto con la lengua alemana para poder leer textos alemanes, de filosofía tal vez. Esa fue una de las razones por las que fui a Alemania a hacer estudios de filología clásica, de griego clásico.
Y lo que ha estudiado e investigado también ha influido en su quehacer poético.
Sí. Me interesaba y me sigue interesando un poeta como es Píndaro, un autor que aprecio mucho. He seguido leyéndolo durante 30 o 40 años. Trato de hacer, cada cierto tiempo, alguna traducción. Cuando llegué a Berlín me di cuenta que la filología clásica no podía ser el centro de mi labor profesional porque habían muchos en Alemania y no se podía competir. Además regresar al Perú como filólogo clásico no era una alternativa; en cambio sí se podía hacer bastante bien los estudios de literatura Hispanoamericana y Latinoamericana en el caso que tuviera regresar. Yo no sabía si me iba a quedar. Pensé: voy unos años y regreso. Luego mi estadía se fue ampliando pero no como exilio, sino simplemente porque aparecieron las circunstancias, me ofrecieron un trabajo allá. Se me ofreció una cierta posibilidad de seguir quedando. Lo cual no fue, en términos legales, fácil porque en esa época y creo que ahora también, quedarse en Alemania sin un pretexto verdadero no es sencillo. La única nacionalidad que tengo es la peruana, yo no quise nacionalizarme.
Entonces, mi sensación no es la de vivir en el exilio, mi sensación es la de vivir dentro de la cultura hispanoamericana que es la labor que hago, es lo que tengo que enseñar en la universidad donde trabajo, son las investigaciones que hago pues no solo escribo poesía .También tengo que hacer labores de investigación, de crítica literaria. Y creo que en los últimos decenios lo he podido hacer bastante bien. He tratado de abrir el panorama. No he trabajado solo sobre literatura peruana sino que también doy clases sobre el siglo XVI, sobre el barroco en el siglo XVII en toda Hispanoamérica, sobre el siglo XVIII. Entonces no tengo la sensación de estar en el exilio. De ninguna manera. En otras palabras, me he 'perdido' los acontecimientos particulares porque no vivo en el Perú la vida cotidiana pero sigo lo que puedo y me siento dentro de mi cultura. Trato de venir una vez al año por lo menos, ver cómo están las cosas, ponerme al día en lo que se puede.
[Foto de portada: cuartofestivaldepoesiadelima.blogspot.pe]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Francisco López Sacha: "Aplaudo la voluntad de hacer cine a través del guion"
Pedro Llosa Vélez: 'El cuento es un contrincante sólido y gigantesco para la novela'
Félix Terrones: "Mi combate está en las letras"
Víctor Ruiz Velazco: "El poeta persiste en su oficio, cual profeta que sostiene un don"