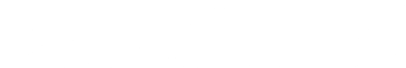"Nueva ley de hidrocarburos incentivará más inversión en exploración y producción", "Nueva Ley de Hidrocarburos permitirá liberar inversiones por US$5 mil millones", "SNMPE pide al Congreso aprobar la nueva ley orgánica de hidrocarburos" son algunos titulares periodísticos en torno a la iniciativa que alcanzó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el año pasado -durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski- al Poder Legislativo para modificar varios artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (que data de 1993) con el propósito de reactivar ese sector en el Perú.
Entre otros aspectos, la iniciativa plantea la creación de una ventanilla única de hidrocarburos, que estaría a cargo de Perupetro, y se encargaría de tramitar permisos, licencias y autorizaciones vinculadas a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Además, contempla levantar información ambiental y social para la elaboración de líneas de base para futuros proyectos.
El Minem también propone ampliar los plazos de exploración de 7 a 10 años, de los contratos de petróleo de 30 a 40 años, y los plazos de las prórrogas (proyectos próximos a concluir) hasta por 20 años. Esto último ha sido bien visto por empresas del sector, que incluso sugieren que la ampliación debería ser mayor: hasta que se agote el yacimiento. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos considera que las regalías deberían ser más flexibles.
La semana pasada, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el predictamen, y el nuevo texto sustitutorio de la Ley Orgánica de Hidrocarburos ha generado preocupaciones en algunas organizaciones de la sociedad civil, que advierten un debilitamiento de la evaluación ambiental de proyectos de hidrocarburos y vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
Preocupación de la sociedad civil
En opinión de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la manera en que se pretende hacer esta modificación beneficia a los inversionistas del sector energético y no determina claras salvaguardas socioambientales y tampoco se establecen criterios que garanticen que se respetarán de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas.
"En la actualidad el mayor número de conflictos socioambientales es por la falta de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas y la negativa de las empresas extractivas de asumir su responsabilidad de remediar los pasivos ambientales generados por los más de 45 años de actividad petrolera, a ello sumémosle la falta de compromiso del Estado para dar cumplimiento a los acuerdos que se han establecido en el marco de los procesos de consulta previa, situación que nos hace desconfiar y estar alertas frente a posibles vulneraciones a nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas", dice la mayor organización nacional representativa de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana en un comunicado.
Para la organización, la ampliación de plazos de vigencia que propone la norma es excesiva si se tiene en cuenta que el incremento de vigencia de los contratos no se ve respaldado ni justificado por la mejora de las prácticas empresariales de las industrias extractivas ni por la disminución de los conflictos socioambientales que estas actividades generan. "Al contrario, la cantidad de casos de contaminación ambiental por explotación de hidrocarburos ha ido en aumento, sin que esto implique que las empresas hayan asumido su responsabilidad por estos daños", señala.
Entre el 2016 y lo que va del 2018, hubo más de 15 derrames de petróleo en la Amazonía peruana que afectaron territorios de comunidades indígenas, que lejos de obtener soluciones integrales a las consecuencias del impacto ambiental y social de los derrames, sólo recibieron atenciones insuficientes que no logran resolver las afectaciones a la salud, la contaminación de los ríos y suelos, y la reparación, seguridad y vigilancia de los ductos. Actualmente hay comunidades que no tienen acceso a agua saludable y están expuestas a las consecuencias perjudiciales en su salud.
Por su parte, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) indica que es preocupante que el Minem pretenda tener el control absoluto y arbitrario de otros sectores para que éstos no interfieran en su afán de incentivar las inversiones. Esto es, se debilitaría al Ministerio del Ambiente, al , al Ministerio de Cultura, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Osinergmin.
"La aprobación de este texto sustitutorio transgrede el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debilita el rol del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y la certificación ambiental, y flexibiliza la calidad de la información respecto a los temas ambientales, físicos, biológicos, sociales y culturales, a través de la interferencia del Minem en la toma de decisiones del Ministerio del Ambiente (Minam) y de los gobiernos regionales", detalla.
Además -continúa- se debilita los estándares socioambientales al proponer la declaración de impacto ambiental (DIA) como instrumento máximo para la evaluación de actividades de exploración sísmica, "cuando existe evidencia de que estas actividades generan impactos significativos en áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles como bahías, puntas, islas, arrecifes, humedales, cochas, aguajales, pantanos y otros sitios protegidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar)".
Aidesep señala la importancia de contar con normas nacionales que permitan la inversión y el crecimiento económico, pero no a costa de la flexibilización de los propios estándares creados para resguardar el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, exige que las empresas que pretendan explorar y explotar en el Perú "deben cumplir mediante declaraciones juradas y/o compromisos en los que se comprometan a utilizar la mejor tecnología de infraestructura, que permitan generar el menor daño posible al ambiente". Estas mejores prácticas ambientales -subraya- deben ser requisitos tanto para las empresas petroleras con experiencia como para aquellas que operan por primera vez en el país.
La organización indígena solicita también que se respete y se cumpla con el derecho a la consulta previa, así como el cumplimiento de los acuerdos derivados de ese proceso. Y su incumplimiento -anota- debe ser causal de la finalización del contrato.
Para DAR, el predictamen fue redactado pensando en el país como un territorio donde se pueden extraer recursos de manera desmedida, con la finalidad de incrementar la renta que se pueda generar para los privados en detrimento del Estado. Además, la rebaja de estándares ambientales generaría incluso que el Perú incumpla diversos acuerdos internacionales, como los TLC suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, los cuales establecen que no se puede promover las inversiones a costa de flexibilizar la normativa ambiental.
Por consiguiente, plantea que el Congreso de la República "no apruebe normas que van en contra de la soberanía nacional y de los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, así como de la autonomía de los gobiernos regionales e instituciones ambientales". Y que más bien promueva "leyes que modernicen la gestión del sector energía y minas a través de la adopción de tecnologías limpias y de mejores prácticas por parte de las empresas, y así las externalidades sean positivas".
El predictamen aprobado debe pasar al Pleno del Congreso. Este martes 19 de junio finaliza la segunda legislatura, por lo que habrá que esperar hasta la siguiente, lapso que debe aprovecharse para que los congresistas y el Minem consideren las observaciones que hace la sociedad civil y se hagan las correcciones respectivas.