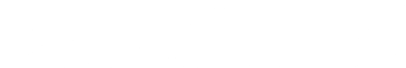Por Julieta Fantini
Periodista, integrante del Colectivo Ni Una Menos Córdoba
Primero fue un tuit. Luego una maratón de lecturas. En seguida llegó la marcha y la necesidad de organizarnos para dar cuenta, para darnos cuenta. Todo producto del hartazgo. La violencia machista en Argentina se llevó puestas 2300 vidas entre 2008 y 2015, contemplando femicidios directos y vinculados: mujeres, pero también sus hijos, parejas, parientes, amigos o vecinos, de acuerdo a las cifras que proporciona la ONG La Casa Del Encuentro. Entre finales de 2014 y principios de 2015, esa violencia machista empezó a dejar de ser un tema de la crónica policial, tratado como un producto de las pasiones y locuras en el ámbito privado, para saltar a la escena pública y masiva cuando una sucesión de crímenes horribles nos movió, a miles, a decir y hacer algo.
En Córdoba, el disparador fue el femicidio de Paola Acosta, desaparecida junto a su hija Martina en septiembre de 2014. 80 horas después, fueron encontradas en una alcantarilla, la pequeña de 1 año y 9 meses con vida, Paola no sobrevivió. En la vereda de la casa de Paola, Gonzalo Lizarralde -padre de la niña- fue a entregarle la primera cuota alimentaria para la subsistencia de la pequeña y las atacó a cuchillazos, las cargó en una traffic y las descartó como basura, confiando en que las probabilidades de lluvia arrastrara los cuerpos. Hoy Lizarralde cumple con una condena a prisión perpetua.
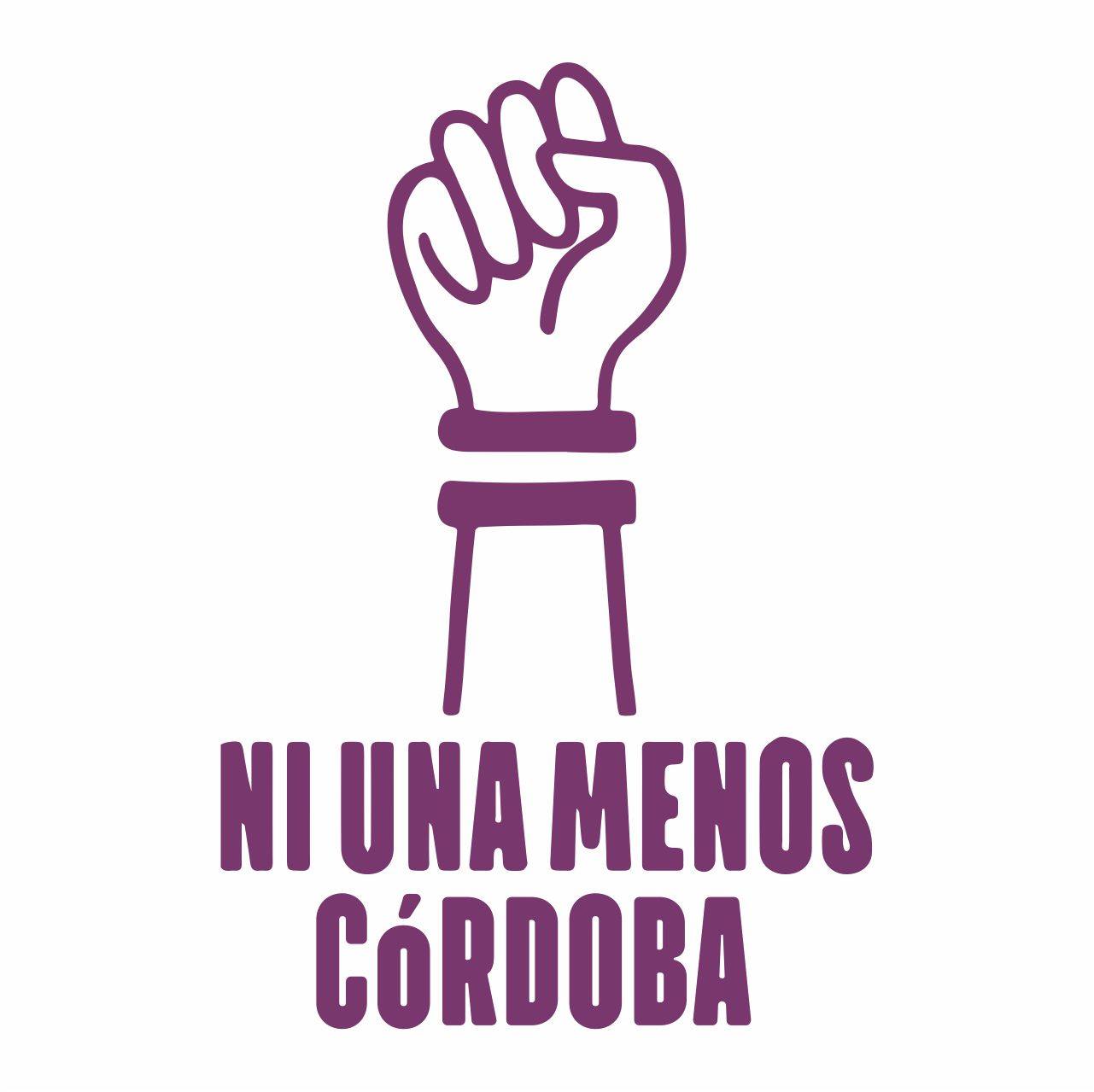
Esos meses fueron un caldo de cultivo, la impotencia crecía porque no paraban de sucederse las noticias de chicas muertas, encontradas en balnearios, en la basura, en lugares alejados. Ultrajadas, violentadas. Despreciadas. Avanzado el 2015, alguien dio en la tecla, literalmente: El #NiUnaMenos nació como un hashtag, poderoso, convocante: “Nos están matando”; escribió la periodista Marcela Ojeda en un tuit emitido el 5 de mayo. Como en esas historias que reconocen sincronicidades sin demasiada organización, nosotras -periodistas y artistas- desde Córdoba y también desde decenas de localidades respondimos al llamado junto a partidos políticos, gremios, organizaciones sociales, barriales y universitarias; ciudadanos y ciudadanas nos alzamos en un grito colectivo contra la furia femicida. Mujeres sin militancia alguna, feministas de toda la vida, políticas, académicas, artistas, trabajadoras, sobrevivientes, familiares y amigos y amigas de víctimas usamos nuestras redes virtuales y fìsicas para hacer correr la voz: el problema de la violencia de género es colectivo y también político. Así, #NiUnaMenos #BastaDeFemicidios fue el lema de la bandera que cargamos en Córdoba Capital acompañados de más de 50 mil personas, la movilización más grande vista en tiempos de democracia.
Después de ese fervor, vino un tiempo de aprendizajes y de generación de vínculos con el histórico movimiento de mujeres. El femicidio, aprendimos, además de considerarse un agravante recientemente incorporado en el Código Penal de la República (cuando en un homicidio “mediare violencia de género o se perpetúe con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación”) es para nosotras una categoría política, denuncia la naturalización de la violencia hacia las mujeres. En la escalada de violencias es el punto más alto del machismo, sintetizado en la frase “la maté porque era mía”. Por eso, lo que siguió fue la insistencia, el llamado de atención en nuestras prácticas cotidianas, para desaprendernos de lo que nos mata, y hacia nuestros gobernantes, exigiendo al Estado, en sus tres poderes, que se haga cargo.
El tránsito de este movimiento desarticulado ha tenido sus altos y bajos; sus oportunismos y sus oportunidades; no es fácil. Son décadas de prácticas instaladas con la fuerza de lo dado y el impacto de lo recurrente: porque nos sigue tocando cronicar la muerte de mujeres por el solo hecho de serlo, porque no paramos de atender mensajes y llamados de mujeres en peligro, y porque continuamos escuchando a nuestros pares insistir en que “le pegó porque se lo buscó”, entre otras situaciones que desalientan hasta a la más comprometida.
A un año, volvimos a marchar. Las banderas que levantamos hace casi dos meses se aglutinaron en torno a la consigna #ElEstadoEsResponsable, ampliando el repudio no sólo a los femicidios y a la sanción de la violencia física, sino también a la violencia institucional ejercida, por ejemplo, desde el Poder Judicial cuando no garantiza el acceso a la Justicia. O desde la policía cuando desalienta las denuncias. A la violencia psicológica, desestimada como mecanismo de control y menosprecio. A la violencia sexual, no solo en su forma más brutal de violación, sino también cuando no se nos permite decidir sobre nuestros cuerpos. A la violencia económica y patrimonial, tanto en el marco de una relación de pareja como en los casos extendidos de discriminación laboral y salarial respecto a nuestros compañeros varones. Y a la violencia simbólica, perpetrada por los medios masivos de comunicación y la publicidad que objetivan nuestros cuerpos y reproducen mandatos arcaicos de sumisión y servicio.
Todas estas formas están comprendidas en una ley ejemplar (De Protección Integral a las Mujeres), cuyo mandato es el de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; y que en sus pasajes más extensos y significativos es letra muerta, por falta de políticas integrales y de presupuestos adecuados. Promesas hay muchas y avances, algunos: la ley de emergencia pública en género tiene media sanción en el Congreso, cuyo texto, en sus puntos más importantes comprenden el inmediato cumplimiento de la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Àmbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales). En específico, el proyecto establece la articulación entre las provincias para la prevención de hechos de violencia de género, habilitando la reasignación de partidas presupuestarias para tal fin. La propuesta también prevé la asignación de una ayuda económica mensual para aquellas mujeres que se encuentren en situación de violencia de género, entre otros puntos de trascendencia
Pero no nos basta. Porque creemos, firmemente, que para que haya #NiUnaMenos el cambio cultural tiene que propiciarse desde abajo: criando a nuestros hijos e hijas libres de prejuicios y respetuosos de las diferencias; y desde arriba: con un compromiso serio, integral y extendido de los estados. Tal vez pasarán años, generaciones, a lo mejor ni lo veamos. En este contexto, la adhesión a la consigna y la conformación de un movimiento similar por parte de nuestras hermanas peruanas, aparece como un horizonte ampliado alentador: la posibilidad de que la palabra esparcida, del reclamo colectivo, de la unión de tantas voces y voluntades que atraviesa fronteras y microclimas, no hace otra cosa que alimentar las ganas de seguir, más allá de que los resultados no sean inmediatos. Sepan ustedes que es el mientras tanto el que nos toca porque nos siguen matando, por eso nuestra meta es que no se caiga de la agenda, afrontando cada discusión con la convicción de que no es una guerra de los sexos, sino una tarea de sensibilización y propagación de un mensaje muy simple: ¡Vivas nos queremos!
(Foto: www.defensadelpublico.gob.ar)