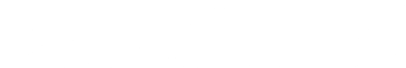“La aprobación de la nueva Ley 30327 ha generado preocupación en el seno de las organizaciones campesinas e indígenas por el posible impacto en sus territorios. Llama la atención la brevedad de los plazos que establece y la falta de garantías para los necesarios recursos humanos, materiales y financieros del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace)”, dice José de Echave, subdirector de CooperAcción, a LaMula.pe, al comentar los temas más preocupantes del primer semestre de este año que menciona el 16° Reporte de Conflictos Mineros del Perú.
De Echave también subraya los impedimentos a las autoridades administrativas y funcionarios públicos para efectuar requerimientos de información o subsanaciones adicionales, sanciones para los funcionarios que no cumplan con los nuevos plazos recortados, reducción de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la afectación de sus fuentes de financiamiento. “El proyecto minero Tía María marcó el periodo y generó un escenario de crispación que no se veía desde los conflictos de Conga y Espinar en 2011 y 2012”, añade.
El reporte, que toma en cuenta la base de datos sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, muestra que luego de un largo período de descenso –en número e intensidad–, en octubre del año pasado se registró un incremento de conflictos, de 201 a 217; sin embargo, durante los primeros meses de este año la cifra se ha estabilizado en 211.
Tal como ocurrió en el 2014, durante el primer semestre de este año la macrorregión sur presenta la mayor cantidad de conflictos. Las causas son básicamente socioambientales, relacionadas con actividades extractivas como la minería. Esta zona del país se convirtió en el epicentro de los principales conflictos sociales vinculados a la minería. Entre Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Puno, Tacna e Ica se concentró el 36% de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo.
Entre ellos destaca el caso del proyecto minero de Tía María, en la provincia de Islay, Arequipa. “La sensación que deja Tía María es que como sociedad seguimos sin aprender las lecciones de una larga lista de episodios similares que se vienen sucediendo durante las dos últimas décadas. Este caso ha sido quizás uno de los conflictos más previsibles de todos los ocurridos en el Perú, precisamente por sus antecedentes. Pese a ello, se emplearon las mismas estrategias y se repitieron los mismos discursos, aunque con adjetivos cada vez más duros y descalificadores”, indica De Echave.
La región macro sur es la zona que concentra la inversión minera en el país, con el 65.59% de la cartera de proyectos de inversión. Esto equivale a US$41,397 millones comprometidos en nuevos proyectos, ampliaciones y exploración, entre otros rubros.
Durante el primer semestre, Ayacucho figura como una de las cinco regiones con mayor presencia de conflictos sociales, con 14 casos. A abril de este año, 10 de estos conflictos tienen carácter socioambiental, en la gran mayoría de casos (ocho) relacionados con la actividad minera. En la actualidad el 29.3% del territorio de Ayacucho está ocupado por concesiones mineras, porcentaje que equivale a 1'282,393 hectáreas.
Cusco se mantiene en el tercio superior de los conflictos. Los socioambientales representan cerca del 90% del total y la gran mayoría está vinculada a la minería formal e informal. Luego del conflicto de mayo del 2012 en la provincia de Espinar se abrió una serie de procesos orientados a satisfacer las demandas de la población, y con ello se suspendieron las protestas. Tres años después, los principales requerimientos no han sido resueltos. De hecho, la lentitud en la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo postconflicto podría provocar una nueva situación de tensión.
Apurímac concentra 22 casos. De estos, el 59% corresponde a temas socioambientales vinculados con actividades mineras. Aquí hay que estar atentos porque esta región es actualmente la principal receptora de la inversión minera en el país (US$19,000 millones, 30.37% de la cartera total). “Nos preocupa Las Bambas (el proyecto minero más grande en la historia del país). La población no dice que no se concrete, pero sí pide que el desarrollo del proyecto tome en cuenta sus expectativas, y allí ocurre lo siguiente. Se ha cambiado el diseño original y se ha anulado el mineroducto, lo que ha provocado el malestar de la población. En las mesas de diálogo con las autoridades de Espinar y Chumbivilcas se había acordado que el mineral trasladado de Las Bambas pasaría antes por un procesamiento, por lo que no habría riesgos de contaminación. Al dejarse de lado puede generar una fuerte reacción de la población”, explica De Echave.
"Si no se hacen reales esfuerzos de transparencia en la información y se crean verdaderos procesos participativos, este escenario se podría complejizar los conflictos mineros que ya se viven en varias provincias, considerando que la gran mayoría de proyectos aún se encuentran en etapa de exploración y/o construcción", dice el reporte.
Si bien el mapa de conflictos muestra que ninguna de las cinco regiones de la zona central aparecen entre las zonas más convulsionadas, algunos casos siguen pendientes: Toromocho y La Oroya en Junín, y la mina de Cerro de Pasco en la región Pasco.
En Puno hay 17 casos, 10 de ellos están activos y siete latentes. La mayoría tienen relación con la actividad minera formal e informal. Según el OEFA, nueve empresas mineras que operan en Puno fueron sancionadas por incumplir normas de protección ambiental, sobrepasar límites máximos permisibles de efluentes y por presentar información inexacta o extemporánea, entre otros motivos.
Lee también:
Conflictos sociales duermen, pero #PaqueteCastilla los despertaría