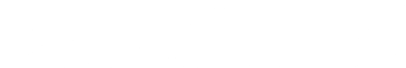La ironía de la diosa
De cómo Roman Polanski, en su última película, crítica los roles femeninos y nos recuerda la plena vigencia de las divinidades griegas.
No recuerdo ahora cómo llegó el nombre de Leopold Von Sacher-Masoch, pero sí que para esa edad más de una vez me habían llamado masoquista y que una de mis lecturas favoritas era el célebre tomo de Wilhelm Stekel titulado Sadismo y masoquismo. Lo cierto es que la primera lectura de La Venus de las pieles, novela capital de Sacher-Masoch, a uno lo solazaba por esa configuración de la mujer suprema, cruelmente suprema. No obstante, esta idea no deja de ser una mitología más (en el sentido de Roland Barthes) tal como la idealización de la mujer para los renacentistas (verbigracia la Beatriz dantesca).
En tal sentido, con la última película de Roman Polanski, asistimos a una genealogía y a una parodia del concepto de femme fatale no solo explotado por Sacher-Masoch sino también por muchos de los decadentistas franceses (valga sino recordar la sutil relación mujer-pantera que nos legó el buen Barbey d'Aurevilly).
Como si de un sistema de cajas chinas o muñecas rusas se tratara, Roman Polanski nos introduce en un juego de combinaciones y de apariencias en La venus de las pieles. No solo se trata de un film basado en la ya clásica novela del genial Sacher-Masoch sino de una adaptación de una obra de teatro, dirigida por David Ives, quien por cierto colabora con Polanski en el guion. Resáltese entonces el circuito de cambios: novela-teatro-cine
De esta manera, y no siendo esta la primera vez que este director replantea una puesta en escena (ya lo había hecho con Un dios salvaje), tenemos como único escenario de la película nada menos que un teatro, un lugar que cobrara todas las connotaciones míticas en su desenlace. Lo cierto es que Polanski nos plantea las ficciones de las identidades, y pareciera que nos propusiera una genealogía de los géneros sexuales como invenciones.
De esta manera poco importa lo masculino o femenino, lo que cobra interés para Polanski es el poder, la potencia tanto de dominio sobre el otro como la potencia de que las fuerzas fluyan sin obstáculos. En este sentido el personaje de Emmanuelle Seigner, quien interpreta a Wanda aparece como un personaje liso, esto es, que fluye libremente y que provoca constantemente por la capacidad de sus combinaciones espontáneas, siendo así un personaje liviano.
Todo lo contrario ocurre con el autor de la obra de teatro, Thomas, interpretado por Mathieu Amalric, y es que es más bien un personaje lleno de nudos que se convierten en trabas para su fluir, siendo un ejemplar de aquellos hombres a los que Sacher-Masoch llamaba “hijos de la reflexión”. Así, asistimos a la manera en que todo se reduce a su propio ego, a sus problemas de infancia quizá, todo según una lectura muy psicoanálitica, de hecho no deja de ser irónico que este personaje sea, en medio del juego de representaciones, psicoanalizado por Wanda (quien lo hace como una parodia del famoso diván).
Se plantea así una gradualidad del proceso del masoquismo: mientras para el autor en un inicio se trata de un problema del yo, para ella se trata nada más que de un prejuicio muy masculino y que resulta más complejo a partir de las formas de asumir el poder, y es que para el buen masoquista lo más importante es el poder que sobre él se impone, gozando del poder en cuanto este se despliega en mayores combinaciones. Se diría que mientras Thomas es un típico ejemplo de la lectura psicoanalítica, por su parte Wanda es un agente de la lectura deleuziana en tanto instaura devenires que distorsionan la lógica del contrato, de tal que aquello que debía ser dado lentamente en dosis acaba desbordándose.
Frente al retraso o dilación, que ya Deleuze apuntaba como característica del masoquismo en su libro Lo frío y lo cruel, y que se muestra tan bien en aquella escena en que los cierres de las botas de Wanda se suben y cierran, tenemos luego el súbito desplazamiento de las energías, el abrupto, sorpresivo giro que toma esta película: en un momento, repentinamente, Thomas asume la identidad de Wanda y es entonces cuando pareciera revelarse todo su potencial (en este sentido atendamos la vinculación de este personaje con Penteo, el rey en Las bacantes, obra de Eurípides mencionada en el film).
Esta última mención es importante, ya que si Baco se burló de Penteo, en este caso la gran burla viene de parte de Venus hacia Thomas. Y así, toda la parafernalia del final, el sometimiento de un autor que al inicio pareciera tan dueño de sí, no deja de recordarnos acaso que seguimos –a pesar de todas los avances de los que pueda jactarse la sociedad moderna- unas figurillas, unos juguetes de los dioses.
Enlaces relacionados:
Escrito por
Escritor y corresponsal de literaturas indígenas en Latin American Literature Today
Publicado en
Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, que también se encarga de difundir las mejores notas de la comunidad.