Juego de tronos: una saga pop en clave filosófica
Cómo entender lo que representa el Trono de Hierro en la serie de George R. Martin a partir de algunas referencias académicas
No quiero ser feliz con permiso de la policía
Salvo cuando nos afecta y entramos en relación directa con él –cuando hacemos una larga cola kafkiana frente a la puerta del Banco de la Nación, cuando sellamos nuestros pasaportes en la aduana de algún aeropuerto, o, como es mi caso, cuando vemos Juego de tronos– rara vez nos detenemos a pensar en el Estado. ¿Qué es la entidad que está tras el cajero que recibe el dinero de alguna multa impuesta por la SUNAT, tras el funcionario de migraciones que comprueba nuestro rostro con la foto de él que aparece en nuestro pasaporte, y nos hace sentir, por un instante, como si lleváramos medio kilo de cocaína cosido al calzoncillo? Por lo general, la existencia del Estado se nos revela a partir de las emociones y sensaciones (a veces tan directamente corporales como la tortura) que surgen a partir de nuestro encuentro con un aparato burocrático, con un conjunto de procesos, que producen algún efecto sobre nuestras vidas, casi, como si se trataran de revelaciones sembradas en nuestro interior por algún diosecillo cruel, que se expresan en dolorosas epifanías, impenetrables por la razón.
La serie de HBO, Juego de tronos, basada en la saga La Canción de Fuego y Hielo creada por el escritor George R. Martin, es otro de los espacios cotidianos en el que nos encontramos con el Estado
Pero, en suma, ¿qué es el Estado?
Un análisis del Trono de Hierro como símbolo puede ayudarnos a responder esta pregunta.
La impenetrabilidad, la resistencia a ser pensada que nos opone la idea del Estado, en Juego de tronos se representa por el Trono de Hierro, esta silla hecha de espadas fundidas (acaso una alusión al Leviatán de Hobbes) sobre la que se sienta el Rey de los Siete Reinos, el que unifica a gentes que, en apariencia, provienen de las grandes tradiciones europeas: la tradición germánica, presente en los personajes del reino de Winterfell y la casa de los Stark (un símil de la casa real inglesa de York); la gran tradición clásica mediterránea, presente en la saga en la capital de King’s Landing, que como ciudad parece la versión ficticia de Roma, ocupada por los Lannister (otra referencia a otra casa real inglesa: los Lancaster); la tradición nórdica que en Juego de Tronos aparece encarnada en las casas de los Greyjoy y los Baràtheon; la influencia musulmana en Occidente, evidente en la caracterización de los pueblos alejados que la hermosa Danaerys Targaryen está sublevando; y lo que está más allá del Estado: las tribus de salvajes, los gigantes y otras criaturas extrañas, que habitan más allá del Muro, al norte del norte.
Recostado sobre el Trono de Hierro, llega el momento en la historia en el que el joven rey, Joffrey Baràtheon, parece sentarse allí desde siempre, que lo natural, es que se siente allí, y lo ocupe. Y a partir de esa pátina de eternidad, aparece ante el populacho como un querubín perfecto, que no caga ni se pedorrea, cuando, en el fondo, es un jovencito vicioso y siniestro, que se regodea en el dolor que causa a los demás con sus perversiones.
Pero concentrémonos por un momento en la imagen de perfección que emana hacia el pueblo en eventos como su coronación o su matrimonio.
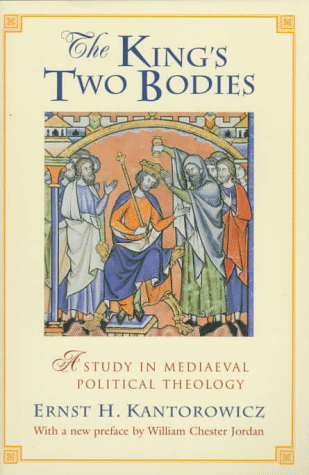
Sin duda algo de esa sacralidad –algo que escapa del ámbito de lo humano hacia lo divino– está contenida en la popular frase medieval europea “El Rey ha muerto, ¡larga vida al Rey!”. En su libro The King`s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology, el historiador Ernst Kantorowicz analiza dicha frase a partir de los funerales de los grandes reyes de la baja edad media. En este ejercicio, explica que, al morir los reyes, eran dos los cuerpos que se presentaban públicamente en los funerales, dos representaciones correspondientes a las dos vidas del Rey: la humana, y la divina. La humana, es la que era enterrada con todos los honores. La divina, representada por una estatua, no se enterraba. Era eterna, y el espíritu que contenía era traspasado al sucesor del Rey muerto. Así, la divinidad del poder, subsistía en la eternidad. Y era, precisamente ese espíritu divino lo que garantizaba al Rey su impunidad. ¿Cómo castigar al Dios que reparte justicia? Ésa ha sido una de las grandes preguntas de la filosofía desde Platón y Aristóteles. La gran pregunta que en ese genial tratado de teoría política que es el cómic escrito por Allan Moore y dibujado por Dave Gibbons, The Watchmen, se expresa con la pinta: who watches the Watchmen? (¿quién vigila a nuestros guachimanes?). Es la gran pregunta que, desafortunadamente, la doctrina de los Derechos Humanos ha respondido muy deficientemente, en la práctica.
Pero no nos alejemos de nuestra referencia pop a la teoría política: el trono de hierro que se pone en juego en Juego De Tronos.
Esa silla, lo que hay de sagrado en quién se sienta sobre ella, es la representación terrenal de una entidad –el Estado– que permanentemente protege y esconde información acerca de sí misma, información que no debe hacerse pública para contribuir a la ilusión de que el hombre allí sentado es la expresión del bien común, de lo que los romanos llamaron la res pública, la cosa pública.
El antropólogo político Philip Abrams, en su revelador ensayo Notes on the Difficulty of Studying the State se remonta al viejo análisis marxista del Estado para desbaratar esa ilusión, en particular, se remonta al trabajo del filósofo Nicos Poulantzas: fueron los marxistas los primeros en darse cuenta que la ilusión del Estado como entidad en sí misma era uno de los trucos del poder. Era la ilusión de su unidad la que lo convertía en este elusivo objeto de análisis. Para los marxistas, el Estado era impensable sin la Sociedad; y era, precisamente, de las diferencias entre clases, que surgía el Estado como herramienta de dominación.
De esta manera, el espíritu sagrado del Rey se comenzaba a percibir ya no como una experiencia cuasi religiosa sino a pensarse como el artefacto ideológico que atribuye unidad, moralidad y autonomía a la guerra, la lucha, la competencia y el conflicto.
El Estado, diría Abrams, es la máscara ideológica con la que el poder disfraza la lucha entre clases sociales.

cersei y jaimie lannister, los incestuosos padres de joffrey baràtheon
Juego de tronos representa bien esa lucha, en tanto sitúa al lector o, en el caso de la serie televisiva, al espectador, al interior de las intrigas, las venganzas, los amores, las pasiones y las perversiones de los gobernantes de las tierras de Essos y Westeros en las que están comprendidos los siete reinos y la lucha entre cuatro casas reales. En esta hipotética Edad Media, donde las estaciones duran años, Juego de tronos muestra a una casta de nobles: los Lannister, los Stark, los Baràtheon y los Targaryan, en permanente conflicto, compitiendo mediante intrigas y alianzas matrimoniales, o directamente poniendo a punto tierras, recursos y honres para guerrear entre sí, con el objeto que sea alguno de sus herederos quien se siente en el Trono de Hierro.
Los conflictos y las guerras que allí se narran, la historia de un Estado contada desde adentro, desde las corruptelas que se ocultan a los ciudadanos –ausentes por otra parte, de la narración– permiten que Juego de tronos desmantele al Estado como unidad moral, y lo muestre como lo que es: esta máscara ideológica con la que el poder disfraza de civilización al estado de naturaleza que palpita tras ella.
Sin embargo, algo falla en Juego de tronos: la casta de nobles, aparece divorciada de la sociedad que la sustenta, a saber, de campesinos, comerciantes, soldados, ladrones, contrabandistas, prostitutas, esclavos, cortesanos y pescadores, que parecen meros convidados de piedra en la historia.
En ese sentido, los lectores o los espectadores se quedan con una concepción más bien conservadora del Estado, que no abre el espacio a que una revolución encabezada no por un noble sino por un hombre común, rompa con el orden establecido.
Tal vez sólo por eso, la novela que dio origen a Juego de tronos sea tan sólo un bestseller; y no una obra maestra de la literatura universal.



