García Márquez y la épica latinoamericana
Gabriel García Márquez es probablemente el único autor latinoamericano del siglo XX que sobrevivirá al paso del tiempo.
"La imaginación al fin y al cabo, no es más que un instrumento de la elaboración de la realidad, pero la fuente de toda creación es siempre la realidad"
Leí El Coronel no tiene quien le escriba a los dieciséis años, en el sótano de una vieja casona del Centro de Lima, en una sola tarde y rodeado de decenas de adolescentes imberbes que como yo, supongo, albergaban en secreto, la esperanza de convertirse en escritores. Esas dos horas de lectura discurrieron en un trance alucinado. Cuando emergí del sótano hacia las bulliciosas calles de la avenida Tacna, seguía hechizado por la contundencia del cierre de la novela: “La mujer se desesperó. «Y mientras tanto qué comemos», preguntó, y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía. -Dime, qué comemos. El coronel necesitó setenta y cinco años -los setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto- para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder: -Mierda.” La escena me revoloteaba en la cabeza y me resultaba insuperable la dignidad épica de aquel hombre desesperanzado.
La médula última de la novela es la épica. Y casi todas las obras de García Márquez contienen un enorme aliento épico. Pero, además, poseen esa “musicalidad verbal”, la poesía en esencia, de la que hablaba Orwell cuando defendía las obras de Shakespeare del asedio insidioso de Tolstói. Son estas dos cualidades las que nos unen a la obra de García Márquez y quizá las que le aseguran al autor, lo digo sin grandilocuencia, lectores por los próximos siglos.
Aunque a él le gustara decir que sería El amor en los tiempos del cólera la novela que lo trascendería porque “tenía los pies más plantados en la tierra”, no hay mejor libro donde se mezclen estas dos cualidades evocadas y que lo han convertido en un clásico que Cien años de soledad, esa gran novela de la épica latinoamericana retratada en el apogeo y decadencia de ese pueblo imaginario llamado sonoramente Macondo, en el que ocurre todo lo imposible desde nuestro convencionalismo y que es devorado, al final, por un ciclón de la faz de la tierra.
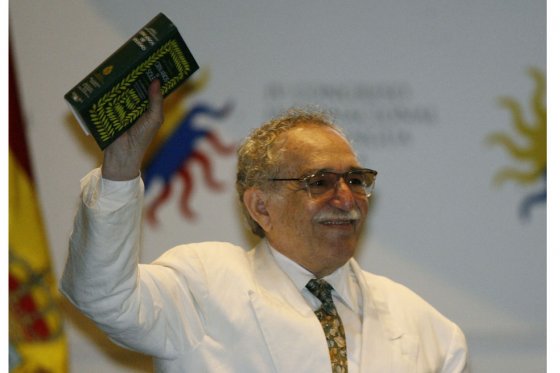
Es curioso porque hasta la propia fecha de la muerte del escritor ha tenido un tinte épico. En un continente fervientemente cristiano, García Márquez ha muerto un Jueves Santo. Alguna vez comentó en una entrevista que la frustración más grande que puede tener un escritor es no estar ahí para ver y contar su propia muerte. Aunque en su caso lo más probable es que tampoco hubiera podido escribirla.
Un rumor recurrente en su entorno cercano era que padecía de demencia senil hacía varios años. El narrador peruano Enrique Planas ha contado una historia que le relató una escritora cubana que pertenecía a la pléyade intima del autor de Cien años de soledad. En ella, García Márquez está sentado en su sillón mirando en la televisión a Mario Vargas Llosa recibir el Premio Nobel de Literatura en el 2010, cuando pregunta: «“Oigan, ese que está recibiendo el premio no soy yo”. “No, Gabito, es Mario el que recibe el Premio” –“¿Mario? Pero yo también lo gané, ¿verdad?».
La imagen es poderosa y triste: un escritor sin memoria. Más triste aun si se trata de García Márquez, que junto a Marcel Proust, debe ser el escritor que más utilizó la memoria como fuente de creación. La primera parte del libro biográfico Gabriel García Márquez. Una vida, escrito por Gerald Martín, el único biógrafo autorizado en vida por el autor colombiano, no vino sino a confirmar esta hipótesis pues reconstruye la historia familiar de los García Márquez y rastrea así los cuentos que luego aparecen fabulados en las novelas del Nobel colombiano.
La muerte de García Márquez, además, no solo ha tenido el efecto esperado de disparar las ventas de sus libros —en dos días Cien años de soledad se convirtió en el libro más vendido por Internet y la editora Penguin Random House ya anunció que saldrá a la venta, la próxima semana, una reedición de las obras completas del colombiano—sino de revivir a todos sus detractores, críticos de sus libros de quienes ya nadie se acordaba y probablemente sean olvidados, otra vez, en unos pocos días.
La repercusión de su deceso ha tenido también un efecto macondiano en el mundo entero. Ha merecido el pésame de políticos (desde un manifiesto nuevo admirador Barack Obama hasta nuestro desafortunado y deslucido poeta y exmandatario Alan García), cantantes (Shakira, Juanes, Chayanne, etc.), actores (Arturo Peniche, Cristian Meier, etc.), pintores, astrologas y millones de seres anónimos que de pronto se han sentido remecidos por la tristeza de la muerte del escritor.
Es más, el Papa Francisco tan propio para el marketing personal ha dejado pasar esta oportunidad brillante de figurar en la lista de celebridades “condolientes” (palabra por la que García Márquez abogó para que se incluyera en la lengua castellana, en su afán por humanizar la gramática o quizá escapar de ella). Por supuesto, los rituales del Vaticano por la muerte de Jesús han sido la prioridad, pero sigo pensando que en un cuento de García Márquez, Francisco hubiera expresado por lo menos su pésame; ya no digo abandonar sus obligaciones y asistir a las exequias del escritor como ocurre, por ejemplo, en el cuento “Los funerales de la Mamá Grande”.
Más aún con el recuerdo fresco de sus palabras, después de que el presidente colombiano Manuel Santos le regalara un ejemplar de Cien años de soledad: “Es un libro que he disfrutado mucho (…) Soy un atento lector de sus libros”, dijo aquella oportunidad el Sumo Pontífice. Aunque García Márquez siempre se mostró crítico de la Iglesia, sus novelas están plagadas de la magia, superchería y la religiosidad que caracterizan a este continente.

Por estos días se han escrito casi todas las anécdotas y controversias sobre la vida del escritor. Su relación con el poder y dictadores como Fidel Castro, cada vez más parecido al dictador de El Otoño del Patriarca, o el panameño Omar Torrijos, con quien tuvo una amistad bastante más estrecha que con el líder de la isla, su capacidad diplomática para estar bien con dios y con el diablo —intercedía por presos políticos con Fidel y lo defendía a capa y espada y luego cenaba en la Casa Blanca con Bill Clinton— para algunos solo muestra de una evanescente moral o inconsecuencia política.
Yo me quedo con un par de anécdotas. La primera, la de aquella tórrida experiencia sexual con una voluptuosa negra, casada con un policía a la que él llamó “Nigromanta” (que luego aparecería en el penúltimo capítulo de Cien años de soledad) y que casi le cuesta la vida cuando el policía lo sorprendió en la cama de su mujer y lo amenazó con jugar una ruleta rusa “en la que Gabito fuera el único participante”. Tuvo suerte de que su padre Gabriel Eligio hubiera curado de una gonorrea a aquel policía, de lo contrario todos nos hubiéramos quedado sin el fabuloso escritor. mucho antes de tiempo. García Márquez gustaba de las esposas ajenas, así que es muy probable que esta fuese la razón que lo separó para siempre de Mario Vargas Llosa, en la ruptura de la amistad más entrañable que tuvo las letras latinoamericanas.
La otra es aquel fugaz encuentro con Ernest Hemingway por “el bulevar de Saint Michel, en París, un día de la lluviosa primera de 1957”, cuando García Márquez aún era un ilustre desconocido. Tras desistir de hacerle una entrevista, García Márquez puso las manos “en bocina, como Tarzán en la selva”, y gritó “de una acera a la otra: “Maeeeestro”. Ernest Hemingway comprendió que no podía haber otro maestro entre la muchedumbre de estudiantes, y se volvió con la mano en alto, y me gritó en castellano con una voz un tanto pueril: “Adioooós, amigo”. La misma admiración que ahora él despierta en miles o millones de aspirantes a escritor. Algunos años después contaría que lo primero que hizo al llegar a Estados Unidos fue ir a la tumba del depresivo Hemingway, con la misma devoción que ahora miles de personas peregrinarán hacia donde descansen sus cenizas en México y Colombia.
García Márquez no fue un reportero en el sentido estricto de la palabra como siempre le gustó decir, sino un inventor de realidad, una realidad donde las fisuras entre ficción y realidad se evaporaron. Su vida y su obra fueron una maravillosa hipérbole de fascinante aliento poético a la que, afortunados los que le sobrevivimos, siempre podremos retornar abriendo las páginas de sus libros.



