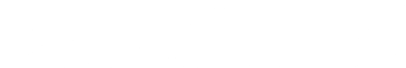“Un intelectual sin ambición es un impostor”
La Mula conversó con Daniel Sacilotto, un personaje inesperado en el panorama de la filosofía contemporánea peruana. Aún no ha cumplido treinta años, pero su ambiciosa y prolífica producción hace que se perfile como uno de los intelectuales peruanos del momento.
El nombre del filósofo Daniel Sacilotto no tendría por qué decirle algo, estimado lector: después de todo, está conspicuamente ausente del panorama noticioso local. Hoy, sin embargo, me gustaría proponer la idea de que, en virtud de sus múltiples logros recientes y de la potencia y ambición de su trabajo, Sacilotto merecería ser considerado desde ya como uno de los intelectuales peruanos más valiosos del momento y, sobre todo, como un caso singular de un pensador cuya producción trasciende el ámbito insular de las discusiones filosóficas locales para insertarse de lleno en polémicas de acuciante actualidad que se llevan a cabo en los cuatro rincones del mundo.
Sacilotto nació en Virginia en 1984, de padres peruanos, y pronto se mudó al Perú. Inició su formación filosófica en la PUCP, aunque luego de una breve estadía ahí decidió tentar suerte en los Estados Unidos; actualmente completa sus estudios de posgrado en la Universidad de California Los Angeles (UCLA). Ha publicado notables artículos sobre temas de filosofía contemporánea en prestigiosas revistas académicas de los Estados Unidos y Europa, y se codea en diversos encuentros y paneles con figuras destacadas de la escena filosófica internacional, con quienes ha mantenido, en más de una ocasión, fuertes polémicas (Graham Harman y Levi Bryant son dos de los filósofos con los que más tensiones ha generado).
Sus investigaciones exploran la relación entre el pensamiento humano y el mundo natural, y el posible contacto entre ambos dominios. De su trabajo me impresiona especialmente la audacia y el rigor con los que busca nuevas formas conceptuales de superar el lastre de los relativismos contemporáneos, y de reconciliar la ciencia con el pensamiento especulativo. Intrigado desde hace buen tiempo por su proliferante producción, decidí recién contactarlo esta semana y proponerle la siguiente entrevista, a la que Daniel tuvo la gentileza de responder por e-mail:
Empecemos hablando de las razones por las que te fuiste a estudiar fuera.
Tener pasaporte estadounidense me abría oportunidades de estudio en el extranjero, así que probé mi suerte y conseguí ingresar a una excelente universidad para finalizar mi pregrado (Cornell). Fue una cuestión mayormente pragmática entonces: sentía que sería ventajoso profesionalmente tener un título en el extranjero. También sentía curiosidad por el escrutinio del trabajo que se venía haciendo en la tradición de filosofía analítica. Veía que se realizaba trabajo bastante técnico y sugerente, que no estaba en capacidad de entender. Sentí entonces que quizás estaba siendo adoctrinado, y por ello me motivaba aprender lo que se hacía allá.
Ahora tengo una impresión más balanceada sobre las virtudes y deficiencias de la práctica filosófica y su pedagogía en las distintas tradiciones y países a los que he sido expuesto. Volví después de terminar mi pregrado por tres años al Perú, y después decidí seguir mis estudios de posgrado aquí en California. Esta vez la cuestión fue concretamente de contenido: buscaba una facultad en donde pudiese estudiar con los autores más importantes para mi pensamiento y trabajo (en aquel entonces, Zizek y Badiou, sobre todo).
¿Cuál es tu opinión sobre el estado de la filosofía peruana y de las facultades de filosofía en el Perú? ¿Te interesa el trabajo de algún filósofo peruano?
Sólo estoy familiarizado con la facultad de la PUCP, así que más allá de eso no puedo comentar con autoridad. Mi sentir es un tanto ambiguo: se realiza trabajo serio, hay mucha consideración con respecto a la historia de la filosofía, y sobre todo se ha asumido con rigor la tradición Continental del Siglo XX. Por otra parte, me parece que en general hay cierta beatitud con respecto a sus figuras y corrientes más populares: Wittgenstein, Heidegger, Husserl, la fenomenología, la hermenéutica, el pragmatismo, etc. Creo que no se le ha prestado suficiente atención o estima a la tradición analítica como se debería, la cual a menudo se subestima de manera alarmante, y que en general sería bueno ver mayor interés por introducir al diálogo nuevas vertientes en filosofía, tanto Continental como Analítica. Si uno lleva un curso sobre filosofía de la ciencia, lee a Husserl. Si uno lleva filosofía contemporánea, lee a Husserl. Se asume con demasiada facilidad que la crítica a la metafísica y al positivismo, que las reflexiones de Kuhn y Popper, son de alguna manera definitivas. No sorprende que en filosofía analítica se lea, fundamentalmente, a Wittgenstein, Quine, Rorty y quizás a Davidson, pues ellos son los que han movilizado mayores dudas sobre el método y aspiraciones de aquella tradición.
Pero, ¿qué sucede con Sellars, Putnam, Chalmers, McDowell, Kripke, Kaplan, Burge, etc? ¿Qué hay de todo lo que se produce hoy? ¿Meros 'juegos de lenguaje'? Hay cierto conservadurismo en esta actitud, que me parece es poco atenta a tradiciones importantes, y que produce en cambio un culto a la personalidad con respecto a ciertas figuras canónicas. El riesgo es anclar el futuro de la profesión a su estado actual, y a un pensamiento que debería ser en cambio objeto de reflexión y reinvención, lo cual es bastante irónico considerando que las tradiciones predilectas por sus docentes presumiblemente avalan el dinamismo histórico.
En materia didáctica, me parece problemático que los estudiantes mayormente son entrenados como historiadores de la filosofía más que como filósofos mismos, pese a todo el berrinche en contra de la 'especialización' que se le imputa a los analíticos. Esto genera una falta de verdaderos pensadores originales, y produce un academicismo insular, muy alienado respecto al momento histórico que vivimos. En fin, hace mucho tiempo que no asisto a un aula en el Perú, así que es posible que esté simplemente desactualizado.
En cualquier caso, debo destacar el interés y trabajo de Daniel Erich Luna Jacobs, cuya curiosidad e intelecto excepcionales han procurado introducir muchas de las nuevas corrientes filosóficas a las conferencias, y discusiones en el ámbito peruano. Creo que podemos esperar proyectos interesantes por ese lado pronto.
Dicho esto, ¿te tienta la idea de regresar?
Volvería, sí. Le tengo mucho cariño al Perú, y si se abriese una oportunidad laboral atractiva, estaría muy contento de poderlo hacer. El diálogo filosófico prosigue independientemente de dónde uno se encuentre a través de otros medios. Pero estaría contento también teniendo una carrera aquí, o en otro país. El lugar es lo de menos cuando uno vive inmerso en abstracciones.
Hablando de eso, me da la impresión de que la llegada de los blogs y de Facebook ha modificado significativamente la forma en que se practica la filosofía hoy en día. ¿Qué impacto ha tenido la interacción por medio de la blogósfera y de las redes sociales en tu propia producción filosófica?
La mayoría de la filosofía se practica a través de los medios tradicionales: artículos, libros, cursos y aulas, etc. No veo indicios de que esto vaya a cambiar. En mi caso, creo que le debo más al tiempo expuesto a los blogs y discusiones 'virtuales' que a mi formación académica propiamente. Siempre me ha gustado aprender por mi propia cuenta, y cuando siento que es producto de una curiosidad natural, y no de una prescripción o un sílabo. Me atrevería a decir que es la única manera en la que aprendo. Sería interesante ver que los sistemas oficiales o académicos incorporen estas tecnologías más activamente.
En cualquier caso, el medio ha modificado la transmisión filosófica de maneras fundamentales. Para plantear una idea novedosa ante una audiencia, uno tenía que esperar a publicar un artículo, que este pase por un largo periodo de edición, y de ahí a que en alguna otra publicación mucho tiempo después le respondan a uno. Es un proceso bastante lento y burocrático. Lo que permite el medio virtual es una respuesta inmediata o a corto plazo, lo cual acelera el proceso argumentativo y en consecuencia la producción de ideas significativamente. El problema es, como es de esperarse, que esto resulta también en una depreciación de la calidad argumentativa, y aún peor en un 'fashionismo' en el cual las posiciones filosóficas capturan el interés de un público más que nada que gusta posar de radical, y que siempre anda en busca de 'lo nuevo'. Pero entonces las ideas se vuelven como un mp3 más a descargar y difundir sin atención verdadera. Esto es peligroso, no sólo en tanto se relaja el escrutinio metodológico y se asumen disparates, sino en la medida que se abandona con demasiada facilidad ideas con potencial. No es sorpresa entonces que la audiencia principal para estas 'corrientes' filosóficas sean artistas, y no filósofos de formación. En cualquier caso, es un proceso irreversible, y no creo que incompatible en principio con las modalidades clásicas de producción filosófica, de velocidad más lenta.
A principios de marzo participarás en una importante conferencia titulada “Incredible machines: Digitality and the modern system of knowledge at the threshold of the 21st century” [Máquinas increíbles: La digitalidad y el sistema moderno del conocimiento en el umbral del siglo XXI]. El evento se llevará a cabo en Vancouver y contará con la participación de varios personajes de peso del panorama filosófico actual. Cuéntame de qué va esta conferencia y en qué consiste tu contribución.
La conferencia aborda el desarrollo de la inteligencia artificial en relación al legado de la modernidad, y las implicancias que estas nuevas tecnologías puedan tener para la comprensión del ser humano y su futuro. Más concretamente, busca problematizar la relación entre el llamado "computacionalismo" en el campo de la ciencia cognitiva, y distintos paradigmas epistemológicos y ontológicos propios de la filosofía contemporánea.
Mi intervención consiste en un intento de clarificar una diferencia fundamental entre dos niveles o registros de explicación: el funcional y el material. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre el ajedrez "¿Qué es un peón?" podemos responder explicando la estructura interna material de algún peón específico, o (más naturalmente) explicamos qué función cumple el peón en relación a otras piezas, de acuerdo a las reglas del juego que llamamos ajedrez. Lo importante es que esta función es abstracta en tanto puede aparecer en distintos medios materiales: en peones de madera, de vidrio, en una pantalla de computadora, etc. La especificación funcional es entonces independiente de la material.
En esencia, la idea (Kantiana y Sellarsiana) es que debemos entender la inteligencia en términos funcionales tanto como materiales: hay que complementar el estudio sobre la estructura neurofisiológica del organismo sapiente con una investigación sobre el comportamiento de sistemas dentro de 'el espacio lógico de las razones'. Es decir, en el espacio en donde decimos, justificamos y deliberamos sobre nuestras creencias por medio del lenguaje, en lo que Sellars llama 'el juego de dar y recibir razones'. Nuestras aseveraciones y acciones adquieren significado en la medida que se ven integradas a un espacio de inferencias, en el cual nos entendemos como seres sapientes. Es decir, como seres que son responsables por sus creencias, en tanto estas pueden ser evaluadas racionalmente.
Pienso que se puede extender esta tipología para entender la distinción entre el 'software' y 'hardware' de un sistema, y en consecuencia distinguir entre los requerimientos que se deben colmar para producir sapiencia al nivel funcional (lo que un sistema tendría que hacer para contar como sapiente), de los requerimientos materiales que esto pueda suponer (lo que un sistema tendría que ser para poder hacer aquello que lo haría sapiente). La pregunta fundamental es entonces: ¿En qué registro se ubica la identidad del ser humano como tal? ¿Ha de ser entendido por su constitución material? En aquel caso, su destitución por nuevas tecnologías parece menos remota, y hasta probable. ¿O ha de ser entendido en términos de sus capacidades cognitivas, pragmática y funcionalmente, en cuyo caso la expansión o creación de inteligencias artificiales preserva al humano, aún cuando subleva su soporte material?
Hablemos sobre el artículo que publicaste en el último número la revista Speculations, una publicación de particular notoriedad en el ámbito de lo que se ha dado a conocer como el “realismo especulativo”. ¿Podrías decirme cuáles son los temas que más te interesan en el debate actual sobre el supuesto giro ontológico que se vive en filosofía y en qué consiste tu aporte en este contexto?
En aquel artículo, que también es la introducción a la monografía que estoy preparando, disputo la supuesta prioridad que le es asignada a la ontología en varias corrientes de la filosofía Continental contemporánea. Distingo dos vertientes propias de la última: aquellos que radicalizan la crítica Kantiana (Heidegger y sus sucesores, hasta Laruelle), y aquellos que proponen un regreso a la metafísica (Hegel, Bergson, Deleuze, Badiou, Harman…). En ambos casos, existe un ataque contra el concepto de 'representación' y la presunta prioridad de la epistemología pensada por Kant. Mi argumento sugiere que, por el contrario, el concepto de representación es indispensable para poder enfrentar los relativismos filosóficos, y para comprender cómo es que el pensamiento entra en contacto con un mundo que no es producido ni condicionado por el pensamiento humano, es decir, para promover un realismo filosófico. En consecuencia, diagnostico que los que proponen un 'giro ontológico', recaen en última instancia en distintas formas de anti-realismo: el mundo es identificado con el pensamiento-sensibilidad o un aspecto de nuestras facultades (modalidades de idealismo), o es considerado una 'otredad' en principio inefable por medios conceptuales (escepticismo; lo que Meillassoux llama correlacionismo). Mi propuesta, fundamentalmente moderna en orientación, es que estas limitaciones sólo se superan afilando nuestro escrutinio epistemológico, depurándolo de sus excesos metafísicos.
Tu posición respecto a Badiou es notoriamente ambivalente. Podrías hablarme de lo que rescatas en su obra y de lo que te has terminado alejando?
Badiou es un referente permanente en mi pensamiento, y una figura a la cual le debo mucho intelectualmente. Su aporte a la filosofía ha sido, creo yo, decisivo. En una época en la que el posmodernismo había abandonado las ambiciones de la filosofía clásica, declarándolas patológicas o moribundas, Badiou insistía en la posibilidad de reconciliar aquellas metas tradicionales con las lecciones del pluralismo, historicismo, deconstrucción, etc. Así, recuperó para la filosofía Continental la posibilidad del sistema, el concepto de verdad, la consideración e importa especulativa de las ciencias formales y naturales contra el abuso o indiferencia a las que fueron sometidas estas disciplinas en el siglo XX por la tradición Continental. Expuso abiertamente la sosedad de los relativismos contemporáneos como nuevas iteraciones del viejo enemigo del filósofo: el sofista. Todo esto ha interrumpido la monotonía, flojera y conservadurismo al que parecía destinado la filosofía Continental indefinidamente, si bien en esto no fue ni el primero ni el último (Deleuze, Châtelet y Lacan fueron también excepciones al zeitgeist de la época).
Mi distanciamiento con respecto al proyecto de Badiou es fundamentalmente metodológico. La identificación de la teoría de conjuntos, en su axiomatización por Zermelo-Fraenkel, con el discurso ontológico procede arbitrariamente, de acuerdo a un concepto de 'decisión histórica' que camufla la agencia de un sujeto filosófico completamente no tematizado. Es incoherente postular que no hay acontecimientos ni sujetos filosóficos por medio de una decisión meta-ontológica realizada a través y en nombre del discurso filosófico. ¿Quién decide entonces en la susodicha 'decisión histórica', si estrictamente no hay sujeto filosófico? De igual manera, la teoría del acontecimiento procede como una dialéctica suplementaria y gratuita, en dónde el cambio ocurre despóticamente, violando las reglas del sistema axiomático en el que se sitúa (específicamente, el axioma de fundación). Claro, Badiou diría que ese es precisamente el punto: el acontecimiento interrumpe el orden 'ontológico' actual, y abre las puertas a lo posible por medio de un acto 'ilegal' desde la perspectiva del Estado de la Situación. Pero esto me parece un residuo romántico voluntarista, totalmente ad hoc: uno decide a gusto el axioma que va a violar y de ahí lo justifica diciendo que en situaciones revolucionarias la ley se desobedece.
Falta entonces una teoría del discurso y más específicamente de la situación ontológica, una explicación integral a la dialéctica, y no suplementaria. Y creo que esto no se puede dar a nivel ontológico o meta-ontológico, sino al nivel semántico y epistemológico. Sin ello, creo que se traiciona el ideal de un racionalismo materialista, al cual me suscribo. Badiou piensa que esto es de alguna manera recaer en los 'pragmatismos empiristas' de la epistemología burguesa, y que él identifica con la filosofía analítica, pero creo que Robert Brandom, siguiendo a Sellars, muestra cómo se puede desembarazar a la filosofía del lenguaje del destino empiricista, y alinearse con el racionalismo.
¿Regresando al tema del Perú, hay algo que te moleste especialmente en la vida intelectual del país?
Nunca he pertenecido a la 'vida intelectual' de ningún lugar, salvo quizás en internet. Igual tiempo paso hablando y pensando en sonseras y con idiotas que haciendo cualquier cosa de carácter 'intelectual': por lo general los intelectuales me parecen bastante aburridos y antipáticos, dónde quiera que estén. Un policía te pone una papeleta y te salen con un chistecito sobre Foucault y el 'poder'. Insufrible, de verdad. Prefiero la idiotez burda y la vulgaridad extrema que esa petulancia estéril. Los intelectuales que respeto llevan usualmente vidas atormentadas, en gran medida porque reconocen la dificultad de enfrentar temas tan complejos con seriedad. Un intelectual sin ambición es un impostor, y la ambición se paga caro, hasta con la vida. Pero hay a quienes les gustan sus tertulias de café, reunirse con chalinas y chilcanos a soltar nombres de libros predilectos, y esas cosas. Me parece una huachafada y una pérdida de tiempo.
Estas no son cosas que ocurren sólo en el Perú, por supuesto, pero detesto sobre todo el oscurantismo sistemático que asume la clase intelectual en la teoría y en la práctica: los simulacros políticos (marchas con ponchos y sikus), el relativismo cultural, la cultura bohemia que camufla la flojera y elitismo con verborrea incomprensible (el 'logos', el 'esencialismo'…). Creo que los intelectuales son casi siempre gente en el fondo conservadora, y que son responsables de promover ideas confusas, simplistas o retrógradas, apoyadas en una retórica rimbombante que genera un sentido de falsa comprensión sobre problemas reales.
Me desespera, hasta diría me enerva, la flojera intelectual, y resiento en particular cuando la gente huye al argumento sostenido y al estudio dedicado, prefiriendo mantenerse en tópicos fáciles. Utilizan lo que aprenden de manera superficial para exhibirse ante sus amiguetes, incluso con respecto a temas que implican las circunstancias, vidas y sufrimiento de otros seres humanos: coyunturas políticas cuya realidad desconocen en detalle y sobre la cual comentan irresponsablemente, compartiendo opiniones en facebook o twitter con 'indignación', y reciben 'likes' como medallas a su integridad moral. Esto me parece francamente repugnante.
En vista de esto, ¿qué te ata al Perú?
Mi familia, mis amigos, y la comida. Sobre todo porque uno desarrolla un sentido del humor que le es peculiar a su entorno inmediato, al vocabulario que usan, la jerga, etc. Y eso no se puede replicar fácilmente en otros contextos, así sea con personas que hablan el mismo idioma que uno. El hogar, por otra parte, brinda una comodidad y sentimiento de afecto y seguridad irremplazable. La vida en Lima es muy libre, y menos regulada que aquí. A veces uno se siente demasiado observado en USA.
Me gustaría que cerremos esta entrevista con el tema de tu experiencia como migrante.
Ha sido bastante positiva. Sin ella, no creo que podría haber desarrollado mi pensamiento de la manera en que se dio. Mi inglés es bastante bueno, así que no tuve mayores problemas en comunicarme y socializar desde un principio. Nunca sentí discriminación, ni me sentí alienado por estar lejos de casa. Claro que extrañaba, y extraño, mucho a mi familia y amigos. Pero estoy bastante contento. Por el contrario, fue estimulante encontrarme con mucha gente brillante en las universidades, y me gusta en particular el sentimiento de independencia que tengo. Con recursos muy modestos puedo vivir una vida bastante interesante, cosa que es más difícil en Lima, en mi opinión, para alguien en mi profesión. No me gustó mucho Ítaca, durante el tiempo del pregrado. Pero LA es una ciudad espectacular: un verdadero 'melting pot' donde se puede encontrar y experimentar de todo. Me gusta el sentido abrupto y explosivo de su estética, y su decadencia urbana. Lo único malo es el transporte público, pero quejarse de esas cosas es ser un engreído. Me considero muy afortunado.
Escrito por
Escribo en La Mula.
Publicado en
Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, que también se encarga de difundir las mejores notas de la comunidad.