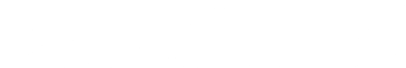Soras: manual para reconstruir la historia de un pueblo
(Fotografía: Musuk Nolte)
Por Jimena Rojas Denegri (@jimenar88).
Han pasado ya tantos años desde que mataron a mi hijito,
es tanto tiempo que ya me cuesta recordar, duele recordar”
(Asunción Huamaní , madre del fallecido Valerio Inca Huamaní)
LA MEMORIA OFICIAL
Doña Asunción reconoce que entre lo que pasó el 16 de julio de 1984 y lo que ella relata ahora hay un desfase, el tiempo ha creado una brecha entre su narración y la realidad. Antes de contar cómo murió su hijo en ‘El caso Cabanino’ recalca que el dolor ha teñido su memoria.
Han pasado más de 27 años desde que dos episodios violentos se llevaran la vida de más de 20 pobladores soreños. Sin embargo, recién este año los deudos de este pueblo se aproximan a la posibilidad de que el caso sea judicializado.
En este largo trayecto, la población de Soras ha cambiado y gran parte de quienes habitan la localidad son migrantes que se asentaron aquí luego del periodo más intenso de la violencia política. Estos ‘nuevos soreños’ conocen el terrible drama que se vivió en este distrito, pero se encuentran lejos de sentirlo como propio.
El dolor es ajeno cuando se mencionan las masacres ocurridas en la zona; muchos de los migrantes incluso rumorean que los fallecidos habían muerto “porque ya les había llegado la hora”.
Este tipo de afirmaciones ofende a los ‘netos’, aquellos pobladores que vivieron en carne propia el episodio, y quienes recuerdan a los fallecidos como héroes que cayeron defendiendo a su pueblo del terrorismo.
Los ‘nuevos’ son acusados de tener una memoria frágil, de no ser verdaderos soreños y de volverse un obstáculo para la trasmisión de la memoria en el pueblo.
En una ceremonia realizada la semana pasada en el local municipal de Soras -por la llegada de 17 cuerpos exhumados hace un año del cementerio local-, Diana Jaúregui, hija del fallecido Olimpio Jaúregui, hizo un llamado de atención a los migrantes:
Un pueblo necesita conocer su historia y espero que me escuchen los niños, pues ellos tienen que saber que ha pasado con el pueblo; si olvidamos, estamos expuestos a pasar por lo mismo. Quienes quieren olvidar, no merecen llamarse soreños.
Jaúregui lamentó que, durante el proceso de exhumaciones, los deudos no contaron con el apoyo del pueblo. Esta labor tuvo que ser realizada por miembros de otras localidades, a quienes se contrató como mano de obra. Ellos se sintieron frustrados, y esa resignación llegó a contagiarlos de alguna manera.
Ahora esta joven quiere reivindicar a su padre y las demás víctimas desde la memoria: ella propone que en el colegio local se enseñe la historia de Soras a los alumnos. Los soreños ‘netos’, como Diana, buscan establecer un vínculo colectivo en el distrito, una memoria oficial que ayude a disminuir las brechas en la población.
EL JUICIO ES EL FINAL
Ha pasado más de un año desde que se llevaron a cabo las exhumaciones en Soras. Este no ha sido un proceso fácil para los soreños: exhumar cuerpos que ya habían sido enterrados alteró la armonía en la localidad. El tiempo se enturbió por la desconfianza, la resignación y el temor de que los cuerpos nunca regresen al distrito.
Inicialmente, los familiares se opusieron a que los cuerpos sean retirados del cementerio local, donde originalmente fueron enterrados después del asesinato masivo. Sin embargo, y a pesar de la desconfianza inicial, los deudos accedieron por un solo motivo, que en realidad es un objetivo: la judicialización del caso. Solo si los cuerpos eran desenterrados podían darse las investigaciones que llevarían a un eventual proceso judicial. Tanto dolor tenía que valer la pena.
Que el caso sea judicializado no solo implica sancionar culpables: también es el único modo de que los relatos que tantas veces han narrado los soreños sean reconocidos por el Estado como oficiales, concretos, reales. Por el Estado peruano, es decir, por todos.
DEL DOLOR A LA INCERTIDUMBRE
El 22 de noviembre los cuerpos llegaron a esta localidad después de nueve horas de viaje desde el laboratorio de medicina legal en Huamanga. Fueron recibidos por la población en la entrada del distrito y al día siguiente sepultados. Fue un segundo entierro. Un intento de cerrar heridas aún abiertas.
El ambiente era distinto al de un día común, las tensiones que se habían construido durante el año de espera se hicieron evidentes.
La ceremonia del domingo inició con una misa en la iglesia del distrito. Luego, la población se reunió frente al cementerio, donde los deudos de los 17 cuerpos que regresó la fiscalía –aún quedan cuatro sin identificar- dieron discursos en honor a los fallecidos.
El momento más intenso fue el cierre de las tumbas. Jesús de la Cruz sostenía a su hermana mientras esta gritaba “Papito, vuelve por favor. ¿Por qué nos has abandonado”.
Lo ocurrido en esta comunidad nos enfrenta al choque entre los procesos judiciales y la tranquilidad mental o el equilibrio de la ciudadanía. La necesidad de reparar no pasa sólo por la buena voluntad del Estado, también implica una serie de trámites legales y burocráticos dolorosos a los que los ciudadanos no tendrían por qué estar dispuestos a exponerse. La incertidumbre es también una forma de injusticia.